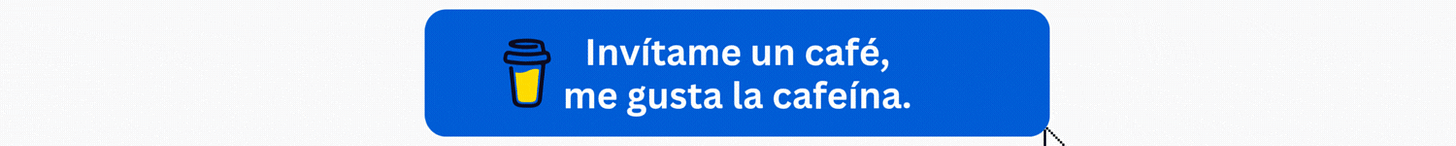Traducción del ensayo publicado en ARI Campus
Apolo 11
Este ensayo fue publicado originalmente en el número de septiembre de 1969 de The Objectivist y posteriormente antologado en The Voice of Reason: Essays in Objectivist Thought (1989).
«No importan las incomodidades y los gastos que hayan tenido que soportar para venir aquí», dijo un guía de la NASA a un grupo de invitados, al concluir un recorrido por el Centro Espacial en Cabo Kennedy, el 15 de julio de 1969, «habrá siete minutos mañana por la mañana que les harán sentir que valió la pena».
La visita se había organizado para los invitados por la NASA para asistir al lanzamiento del Apolo 11. Por lo que pude averiguar, los invitados—aparte de funcionarios del gobierno y dignatarios extranjeros—eran principalmente científicos, industriales y unos pocos intelectuales que habían sido seleccionados para representar al pueblo y la cultura estadounidenses en esta ocasión. Si este fue el nivel de selección, me siento feliz y orgullosa de haber sido una de esos invitados.
El guía de la NASA era un hombre de mediana edad, delgado y corpulento, que llevaba gafas y hablaba—a través de un micrófono, en la parte delantera del autobús—con la suavidad y la paciencia de un maestro de escuela. Me recordó al Sr. Peepers de la televisión, hasta que se quitó las gafas y le miré de cerca la cara: tenía unos ojos inusualmente inteligentes.
El Centro Espacial es un lugar enorme que parece un páramo virgen cortado, incongruentemente, por una red de carreteras limpias, nuevas y pavimentadas: extensiones de vegetación salvaje y subtropical, un nido de águila en un árbol muerto, un caimán en un foso estancado... y, esparcidos al azar, en la distancia, unos cuantos pilares verticales que se elevan desde la selva, esbeltas estructuras de una forma peculiar a la tecnología del espacio, que no pertenecen a la época de la selva y ni siquiera plenamente a la nuestra.
La incomodidad era un calor inhumano que derretía el cerebro. El cielo era una extensión sin sol de un blanco deslumbrante, y los objetos físicos parecían resplandecer de manera que la mera sensación de ver se convertía en un esfuerzo. Seguimos sumergiéndonos en un horno, cuando el autobús se detuvo y corrimos hacia los modernos edificios con aire acondicionado que parecían tranquilamente discretos y militarmente eficientes, para luego volver a sumergirnos en el autobús con aire acondicionado como en una piscina. Nuestro guía siguió hablando y explicando, paciente, cortés y concienzudamente, pero su corazón no estaba en ello, y el nuestro tampoco, aunque las cosas que nos mostró habrían sido fascinantes en cualquier otro momento. La razón no era el calor, sino que era como si nada pudiera repercutir en nosotros, como si estuviéramos desenfocados o, mejor dicho, centrados de forma demasiado intensa e irresistible en el acontecimiento del día siguiente.
Fue el guía quien lo identificó, cuando anunció: «Y ahora les mostraremos lo que realmente quieren ver», y nos condujeron al predio del Apolo 11.
Los «VIP» bajaron del autobús como turistas y se apresuraron a fotografiarse unos a otros, con el cohete gigante a unos cientos de metros de distancia en el fondo. Pero algunos se quedaron mirando.
Sentí una especie de asombro, pero era un asombro puramente teórico; tenía que recordarme a mí misma: «Esto es», para poder experimentar alguna emoción. Visualmente era un cohete más, de los que se pueden ver en cualquier película de ciencia ficción o en cualquier mostrador de juguetes: una forma alta y esbelta de un blanco muerto y polvoriento contra el resplandor blanco del cielo y el cordón de acero de la torre de servicio. El cuerpo blanco estaba rodeado de líneas negras muy marcadas, y nuestro guía nos explicó con toda naturalidad que éstas marcaban las etapas que se desprenderían en los disparos de mañana. Esto hizo que el significado del cohete fuera más real por un instante. Pero el hecho de que el módulo lunar, como nos dijo, estuviera ya instalado dentro de la pequeña parte inclinada de la parte superior del cohete, justo debajo de la propia nave espacial, aún más pequeña y apenas visible, no se hacía del todo real; parecía demasiado pequeño, demasiado alejado de nosotros y, simultáneamente, demasiado cercano: No podía integrarlo del todo con el rastrojo reseco de la hierba bajo nuestros pies, con sus toques saludables habituales de basura, con los colores psicodélicos de las camisetas de los turistas que hacían fotos.
Mañana, nos explicó nuestro guía, estaríamos sentados en gradas a tres millas de distancia; nos advirtió que el sonido de la explosión nos llegaría unos segundos más tarde que la visión, y nos aseguró que sería fuerte, pero no insoportable.
No conozco la actividad real de ese guía en el Centro Espacial, y no sé con qué signos imperceptibles me dio la impresión de que era un hombre enamorado de su trabajo. Sólo su comentario final, más tarde, al final de la visita, confirmó mi impresión. En cierto modo, marcó para mí el tono de toda la ocasión: el sentido de lo que había bajo la superficie de las actividades aparentemente corrientes.
Mi marido y yo nos alojábamos en Titusville, un diminuto asentamiento fronterizo—la frontera de la ciencia—construido y habitado predominantemente por los empleados del Centro Espacial. Era como cualquier pueblo pequeño, quizás un poco más nuevo y limpio—excepto que a diez millas de distancia, a través de la extensión azulada del Río Indian, se podía ver la forma rectangular, azulada y brumosa de la estructura más grande del Centro Espacial, el Edificio de Ensamblaje de Vehículos, y, un poco más lejos, dos débiles pilares verticales: El Apolo 11 y su torre de servicio. Sin importar lo que se mirara en esa ciudad, uno no podía realmente ver otra cosa.
Sólo me di cuenta de que en Titusville había muchas iglesias, demasiadas, y que tenían formas increíbles y modernistas. Desde el punto de vista arquitectónico, me recordaban a los tipos más extremos de los autocines de Hollywood: un enorme tejado en forma de cono, prácticamente sin paredes que lo sostengan, o un conglomerado errático de triángulos, como un arbusto de coral enloquecido, o una casa de caramelo de cuento de hadas, con ventanas en forma de S que gotean al azar como gotas de glaseado. Puede que me equivoque, pero tuve la impresión de que aquí, a las puertas del futuro, la religión se sentía fuera de lugar y que esta era la forma en que intentaba ser moderna.
Como todos los moteles de Titusville estaban abarrotados, habíamos alquilado una habitación en una casa particular: como contribución al gran acontecimiento, muchos de los propietarios locales se habían ofrecido a ayudar a su cámara de comercio con la avalancha de visitantes sin precedentes. Nuestra habitación estaba en la casa de un ingeniero empleado en el Centro Espacial. Era una familia simpática y amable, y podría decirse que una típica familia de pueblo, salvo por una cosa: una cualidad de alegre apertura, franqueza, casi inocencia: la cualidad benévola y sin complejos de quienes viven en la atmósfera limpia, estricta y orientada a la realidad de la ciencia.
La mañana del 16 de julio nos levantamos a las 3 de la mañana para llegar al Centro de Visitantes de la NASA antes de las 6, una distancia que un coche recorría normalmente en diez minutos. (Los autobuses especiales debían recoger a los invitados en ese Centro, para el viaje hasta el lanzamiento). Pero Titusville estaba siendo engullida por tal avalancha de coches que ni siquiera el departamento de tráfico de la policía podía predecir si se podría circular por las calles esa mañana. Llegamos al Centro de Huéspedes mucho antes del amanecer, gracias a la cortesía de nuestra anfitriona, que nos condujo hasta allí a través de tortuosas calles secundarias.
En la orilla del Indian River, vimos coches, camiones y remolques que llenaban cada metro de espacio a ambos lados del camino, en los solares vacíos, en el césped, en el terraplén del río. Había tiendas de campaña encaramadas a la orilla del agua; había hombres y niños durmiendo en los techos de las vagonetas, en las posturas revueltas del agotamiento; vi a un hombre medio desnudo durmiendo en una hamaca colgada entre un coche y un árbol. Esta gente había venido de todo el país para ver el lanzamiento al otro lado del río, a kilómetros de distancia. (Más tarde nos enteramos de que la misma paciente y alegre avalancha humana se había extendido por todas las pequeñas comunidades de los alrededores de Cabo Kennedy esa noche, y que ascendía a un millón de personas). No podía entender por qué esa gente tenía un deseo tan intenso de presenciar sólo unos breves momentos; unas horas más tarde, lo entendí.
Todavía estaba oscuro mientras conducíamos a lo largo del río. El cielo y el agua eran una sólida extensión de azul oscuro que parecía suave, fría y vacía. Pero, enmarcadas por las inmóviles hojas negras de los árboles del terraplén, dos cosas marcaban la identidad del cielo y la tierra: en lo alto del cielo, había una única y gran estrella; y en la tierra, al otro lado del río, dos enormes gavillas de luz blanca se alzaban inmóviles en la oscuridad vacía desde dos diminutos tallos verticales de cristal que parecían carámbanos brillantes; eran el Apolo 11 y su torre de servicio.
Estaba oscuro cuando una caravana de autobuses emprendió a las 7 de la mañana el viaje al Centro Espacial. La luz llegaba lentamente, más allá de las ventanas veladas por el vapor, mientras avanzábamos trabajosamente por calles y carreteras secundarias. Nadie hizo preguntas; había una especie de tensa solemnidad en ese viaje, como si estuviéramos atrapados en la estela de la enorme disciplina de un enorme propósito y ahora fuéramos conducidos por el poder de una autoridad invisible.
Era plena luz del día—una luz abrasadora, polvorienta y brumosa—cuando salimos de los autobuses. El sitio de lanzamiento parecía grande y vacío como un desierto; las graderías, hechas de tablones toscos y secos, parecían pequeñas, precariamente frágiles e irrelevantes, como una apresurada nota a pie de página. A tres millas de distancia, el pilar del Apolo 11 volvía a tener un aspecto blanco y polvoriento, como un cigarrillo apagado y plantado en posición vertical.
Lo peor del viaje fue esa última hora y cuarto, que pasamos sentados al sol sobre tablones de madera. Había una multitud de siete mil personas llenando las graderías, había la voz fresca, clara y cortés de un altavoz que sonaba cada pocos minutos, manteniéndonos informados del progreso de la cuenta regresiva (y anunciando, un poco por obligación, la llegada de algún personaje prominente del gobierno, lo que no parecía valer el esfuerzo de girar la cabeza con el fin de verlo), pero todo eso parecía irreal. La realidad completa era sólo el vasto espacio vacío, arriba y abajo, y el cansado cigarrillo blanco en la distancia.
El sol ascendía y se enfilaba hacia nuestras caras, como una bola blanca envuelta en algodón sucio. Pero más allá de la bruma, el cielo estaba despejado, lo que significaba que podríamos ver todo el lanzamiento, incluido el encendido de la segunda y tercera etapas.
Les advierto que la televisión no da ninguna idea de lo que vimos. Más tarde, volví a ver ese lanzamiento en la televisión en color, y no se parecía al original.
El altavoz empezó a contar los minutos cuando sólo quedaban cinco. Cuando oí: «Tres cuartos de minuto», estaba erguida, de pie en el banco de madera, y no recuerdo haber oído el resto.
Comenzó con una gran mancha de llamas brillantes, de color amarillo-naranja, que salían lateralmente de la base del cohete. Parecía una llama normal y sentí un instante de ansiedad, como si se tratara de un edificio en llamas. En el instante siguiente, la llama y el cohete quedaron ocultos por un barrido de fuego rojo oscuro tan intenso que la ansiedad desapareció: aquello no formaba parte de ninguna experiencia normal y no podía integrarse con nada. El fuego rojo oscuro se dividió en dos alas gigantescas, como si una hidrante lanzara chorros de fuego hacia el exterior y hacia arriba, hacia el cenit—y entre las dos alas, contra un cielo negro como el carbón, el cohete se elevó lentamente, tan lentamente que parecía colgado en el aire, un cilindro pálido con un óvalo cegador de luz blanca en el fondo, como una vela volteada con su llama dirigida hacia la tierra. Entonces tomé consciencia de que esto ocurría en un silencio total, porque oí los gritos de los pájaros que se alejaban frenéticamente de las llamas. El cohete se elevaba más rápido, se inclinaba un poco, su tensa llama blanca dejaba una larga y fina espiral de humo azulado tras de sí. Se había elevado hacia el cielo azul abierto, y el fuego rojo oscuro se había convertido en enormes oleadas de humo marrón, cuando el sonido llegó hasta nosotros: fue un largo y violento crujido, no un sonido como el de rodar, sino específicamente un crujido, un sonido de molienda, como si el espacio se rompiera en pedazos, pero parecía irrelevante y sin importancia, porque era un sonido del pasado y el cohete hacía tiempo que se alejaba a toda velocidad de su alcance—aunque era extraño darse cuenta de que sólo habían pasado unos segundos. Me encontré haciéndole señas al cohete involuntariamente con la mano, oí a la gente aplaudir y me uní a ellos, captando nuestro motivo común; era imposible mirar pasivamente, había que expresar, con alguna acción física, un sentimiento que no era de triunfo, sino algo más: la sensación de que la estela de movimiento sin obstáculos de aquel objeto blanco era lo único que importaba en el universo. El cohete estaba casi por encima de nuestras cabezas cuando una repentina llamarada de fuego amarillo-dorado pareció envolverlo—sentí una puñalada de ansiedad, la idea de que algo había salido mal, y luego oí un estallido de aplausos y me di cuenta de que era el disparo de la segunda etapa. Cuando nos llegó el fuerte sonido de ruptura del espacio, el fuego se había convertido en una pequeña bocanada de vapor blanco que flotaba. Cuando se disparó la tercera etapa, el cohete apenas era visible; parecía encogerse y descender; hubo una breve chispa, una bocanada blanca de vapor, un chasquido lejano—y cuando la bocanada blanca se disolvió, el cohete había desaparecido.
Esos fueron los siete minutos.
¿Qué sentía uno después? Una anormal y tensa sobreconcentración en las necesidades comunes del momento inmediato, como tropezar con parches de grava áspera, correr para encontrar el autobús de invitados apropiado. Había que sobreconcentrarse, porque uno sabía que todo le importaba un bledo, porque no le quedaba mente ni motivación para ninguna acción inmediata. ¿Cómo se desciende de un estado de pura exaltación?
Lo que habíamos visto, en esencia desnuda—pero en la realidad, no en una obra de arte—era la abstracción concretada de la grandeza del hombre.
El significado del espectáculo residía en el hecho de que, cuando aquellas alas de fuego de color rojo oscuro se abrieron, uno sabía que no estaba ante un acontecimiento normal, sino ante un cataclismo que, de haber sido desencadenado por la naturaleza, habría borrado al hombre de la existencia—y uno sabía también que ese cataclismo había sido planeado, desencadenado y controlado por el hombre, que ese poder inimaginable estaba gobernado por su poder y que, sirviendo obedientemente a su propósito, estaba abriendo paso a una esbelta nave en ascenso. ¡Uno sabía que este espectáculo no era el producto de la naturaleza inanimada, como una aurora boreal, o de la casualidad, o de la suerte, que era inequívocamente humano—con «humano», por una vez, significando grandeza—que un propósito y un esfuerzo largo, sostenido y disciplinado habían ido a lograr esta serie de momentos, y que el hombre estaba triunfando, triunfando, triunfando! Por una vez, aunque sólo fuera durante siete minutos, hasta el peor de los que lo vieron tuvo que sentir—no «¡Qué pequeño es el hombre al lado del Gran Cañón!»—sino «¡Qué grande es el hombre y qué segura es la naturaleza cuando [él] la conquista!»
Que habíamos visto una demostración del hombre en su mejor momento, nadie podía dudarlo—ésta era la causa de la atracción del evento y del estado de aturdimiento y adormecimiento en el que nos dejó. Y nadie podía dudar de que habíamos visto un logro del hombre en su capacidad de ser racional—un logro de la razón, de la lógica, de las matemáticas, de la entrega total al absolutismo de la realidad. Cuántas personas relacionarían estos dos hechos, no lo sé.
Los cuatro días siguientes fueron un período arrancado del contexto habitual del mundo, como un respiro con una ráfaga de aire limpio que atravesó la letárgica asfixia de la humanidad. Durante treinta años o más, los periódicos no habían presentado más que desastres, catástrofes, traiciones, la disminución de la estatura de los hombres, el sórdido desorden de una civilización que se derrumba; su voz se había convertido en un largo y sostenido quejido, el megáfono del fracaso, como el sonido de un bazar oriental donde los mendigos leprosos, de espíritu o de materia, compiten por la atención exhibiendo sus llagas. Ahora, por una vez, los periódicos anunciaban un logro humano, informaban de un triunfo humano, nos recordaban que el hombre todavía existe y que funciona como hombre.
Esos cuatro días nos dieron la sensación de estar asistiendo a una magnífica obra de arte—una obra de teatro que dramatiza un único tema: la eficacia de la mente del hombre. Una tras otra, las cruciales y peligrosas maniobras del vuelo del Apolo 11 se llevaron a cabo según el plan, con lo que parecía ser una perfección sin esfuerzo. Llegaron a nosotros en forma de breves y ásperos sonidos retransmitidos desde el espacio a Houston y desde Houston a nuestras pantallas de televisión, sonidos intercalados con cifras computarizadas, traducidas para nosotros por comentaristas que, por una vez, por contagio, perdieron su habitual forma de equívoco sarcástico y hablaron con una claridad convincente.
Al evasor más confirmado de la audiencia mundial no se le escapaba el hecho de que estos sonidos anunciaban acontecimientos que tenían lugar mucho más allá de la atmósfera terrestre—que mientras él se quejaba de su soledad y «alienación» y del miedo a entrar en cualquier fiesta de cócteles desconocida, tres hombres flotaban en una frágil cápsula en la desconocida oscuridad y soledad del espacio, con la tierra y la luna suspendidas como pequeñas pelotas de tenis detrás y delante de ellos, y con sus vidas suspendidas en los microscópicos hilos que conectan los números en sus paneles de computadora como consecuencia de las conexiones invisibles hechas con mucha antelación por el cerebro del hombre—que cuanto más sin esfuerzo parecía su actuación, más proclamaba la magnitud del esfuerzo empleado para proyectarla y lograrla—que ningún sentimiento, deseos, impulsos, instintos o «condicionamientos» afortunados, ya sea en estos tres hombres o en todos los que vinieron detrás, desde el más alto pensador hasta el más bajo obrero que tocó un perno de esa nave espacial, podrían haber logrado esta hazaña incomparable—que estábamos viendo la concretización encarnada de una sola facultad del hombre: su racionalidad.
Había un aura de triunfo en toda la misión del Apolo 11, desde el lanzamiento perfecto hasta el clímax. Una seguridad de éxito crecía en la estela del cohete a lo largo de los cuatro días de su vuelo hacia la Luna. No, no porque el éxito estuviera garantizado—nunca está garantizado para el hombre—sino porque una progresión de pruebas mostraba la condición previa del éxito: estos hombres saben lo que hacen.
Ningún acontecimiento de la historia contemporánea fue tan emocionante, aquí en la Tierra, como los tres momentos del clímax de la misión: el momento en que, superpuesto a la imagen de una imitación de módulo de colores chillones que permanecía inmóvil en la pantalla de televisión, aparecieron las palabras: «El módulo lunar ha aterrizado»—el momento en que la forma gris y tenue del módulo real llegó temblando desde la luna a la pantalla—y el momento en que la mancha blanca y brillante que era Neil Armstrong dio su primer paso inmortal. Ante esto último, sentí un instante de angustioso temor, preguntándome qué diría, porque tenía en su mano destruir el significado y la gloria de aquel momento, como habían hecho en su momento los astronautas del Apolo 8. No lo hizo. No hizo ninguna referencia a Dios; no socavó la racionalidad de su logro rindiendo tributo a las fuerzas de su contrario; habló del hombre. «Es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad». Eso es lo que fue.
En cuanto a mi reacción personal a toda la misión del Apolo 11, puedo expresarla mejor parafraseando un pasaje de La Rebelión de Atlas que no dejaba de venir a mi mente: «¿Por qué sentí esa alegre sensación de confianza al ver la misión? En todo su gigantesco recorrido, dos aspectos relativos a lo inhumano estaban radiantemente ausentes: lo sin causa y lo sin propósito. Cada parte de la misión era una respuesta encarnada a «¿Por qué?» y «¿Para qué?»—como los pasos de un programa de vida elegido por el tipo de mente que adoro. La misión era un código moral representado en el espacio».
Ahora, volviendo a la tierra (tal y como es en la actualidad), quiero responder brevemente a algunas preguntas que surgirán en este contexto. ¿Es apropiado que el gobierno se involucre en proyectos espaciales? No, no lo es—excepto en la medida en que los proyectos espaciales impliquen aspectos militares, en cuyo caso, y en esa medida, no es simplemente apropiado sino obligatorio. Sin embargo, la investigación científica como tal no es competencia del gobierno.
Pero se trata de una cuestión política; tiene que ver con el dinero de la misión lunar o con el método de obtención de ese dinero, y con la administración del proyecto; no afecta a la naturaleza de la misión como tal, no altera el hecho de que fue un logro tecnológico en grado superlativo.
A la hora de juzgar la eficacia de los distintos elementos que intervienen en cualquier empresa a gran escala de una economía mixta, hay que guiarse por la pregunta: ¿qué elementos fueron el resultado de la coerción y cuáles el resultado de la libertad? No fue la coerción, ni la fuerza física ni la amenaza de un arma, lo que creó el Apolo 11. Los científicos, los tecnólogos, los ingenieros y los astronautas eran hombres libres que actuaron por decisión propia. Las diversas partes de la nave espacial fueron producidas por empresas industriales privadas. De todas las actividades humanas, la ciencia es el campo menos susceptible de ser forzado: los hechos de la realidad no aceptan órdenes. (Esta es una de las razones por las que la ciencia perece bajo las dictaduras, aunque la tecnología pueda sobrevivir durante un tiempo).
Se dice que sin los recursos «ilimitados» del gobierno, no se habría emprendido un proyecto tan enorme. No, no se habría llevado a cabo—en este momento. Pero lo habría sido cuando la economía estuviera preparada para ello. Hay un precedente para esta situación. El primer ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos se construyó por orden del gobierno, con subvenciones del gobierno. Fue aclamado como un gran logro (que, en algunos aspectos, lo fue). Pero causó dislocaciones económicas y males políticos, cuyas consecuencias estamos pagando hasta hoy de muchas formas.
Si el gobierno merece algún crédito por el programa espacial, es sólo en la medida en que no actuó como un gobierno, es decir, no utilizó la coerción con respecto a sus participantes (que sí utilizó con respecto a sus patrocinadores, es decir, los contribuyentes). Y lo que es relevante en este contexto (pero no debe tomarse como una justificación o aprobación de una economía mixta) es el hecho de que, de todos nuestros programas gubernamentales, el programa espacial es el más limpio y el mejor: al menos ha aportado a los ciudadanos estadounidenses un retorno de su inversión forzada, ha trabajado por su dinero, se ha ganado el sustento, lo que no puede decirse de ningún otro programa del gobierno.
Sin embargo, hay un elemento vergonzoso en la motivación ideológica (o la presunta motivación presentada al público) que dio origen a nuestro programa espacial: La noción de John F. Kennedy de una competencia espacial entre Estados Unidos y la Rusia soviética.
Una competición presupone algunos principios básicos que tienen en común todos los competidores, como las reglas del juego en el atletismo, o las funciones del libre mercado en los negocios. La idea de una competencia entre Estados Unidos y la Rusia soviética en cualquier campo es obscena: son entidades inconmensurables, intelectual y moralmente. ¿Qué pensaría usted de una competencia entre un médico y un asesino para determinar quién puede afectar al mayor número de personas? ¿O una competencia entre Thomas A. Edison y Al Capone para ver quién se hace rico más rápido?
El significado fundamental del triunfo del Apolo 11 no es político; es filosófico; concretamente, moral-epistemológico.
El alunizaje como tal no fue un hito de la ciencia, sino de la tecnología. La tecnología es una ciencia aplicada, es decir, traduce los descubrimientos de la ciencia teórica en una aplicación práctica a la vida del hombre. Como tal, la tecnología no es el primer paso en el desarrollo de un determinado cuerpo de conocimientos, sino el último; no es el paso más difícil, pero es el último paso, el propósito implícito, de la búsqueda del conocimiento por parte del hombre.
El alunizaje no fue el mayor logro de la ciencia, sino su mayor resultado visible. Los mayores logros de la ciencia son invisibles: tienen lugar en la mente del hombre; se producen en forma de conexión que integra una amplia gama de fenómenos. El astronauta de una misión anterior que comentó que su nave espacial era pilotada por Sir Isaac Newton comprendió esta cuestión. (Y si se me permite enmendar esa observación, diría que Sir Isaac Newton era el copiloto del vuelo; el piloto era Aristóteles). En este sentido, el alunizaje fue un primer paso, un comienzo, con respecto a la luna, pero fue un último paso, un producto final, con respecto a la tierra—el producto final de un largo desarrollo científico-intelectual.
Esto no disminuye en absoluto la estatura intelectual, el poder o los logros de los tecnólogos y los astronautas; simplemente indica que fueron los dignos receptores de una ilustre herencia, que hicieron pleno uso de ella mediante el ejercicio de su propia capacidad individual. (El hecho de que el hombre sea la única especie capaz de transmitir conocimientos y, por lo tanto, capaz de progresar, el hecho de que el hombre pueda lograr una división del trabajo y el hecho de que se requiera un gran número de hombres para una empresa a gran escala, no significan lo que algunos cretinos están sugiriendo: que el logro se ha vuelto colectivo).
No quiero decir que todos los hombres que contribuyeron al vuelo del Apolo 11 fueran necesariamente racionales en todos los aspectos de sus vidas o en sus convicciones. Pero en sus diversas capacidades profesionales—cada uno en la medida en que contribuyó a la misión—tuvieron que actuar según el principio de la racionalidad estricta.
El aspecto más inspirador del vuelo del Apolo 11 fue que hizo que abstracciones como la racionalidad, el conocimiento y la ciencia fueran perceptibles en una experiencia directa e inmediata. El hecho de que supusiera un aterrizaje en otro cuerpo celeste fue como el énfasis de un dramaturgo en las dimensiones del poder de la razón: para la mayoría de la gente no es de enorme importancia que el hombre aterrice en la luna, pero sí lo es que el hombre pueda hacerlo.
Esta fue la causa de la respuesta mundial al vuelo del Apolo 11.
La frustración es el leitmotiv en las vidas de la mayoría de los hombres, especialmente hoy en día—la frustración de deseos inarticulados, sin conocimiento de los medios para alcanzarlos. A la vista y oído de un mundo que se desmorona, el Apolo 11 representó la historia de un propósito audaz, su ejecución, su triunfo y los medios que lo lograron—el relato y la demostración del más alto potencial del hombre. Sea cual sea su capacidad o su objetivo particular, si un hombre no va a abandonar su lucha, necesita el recordatorio de que el éxito es posible; si no va a considerar a la especie humana con miedo, desprecio u odio, necesita el combustible espiritual de saber que el Hombre Héroe es posible.
Este era el significado y el motivo no identificado de los millones de rostros ansiosos y sonrientes que miraban el vuelo del Apolo 11 desde todos los restos y ruinas del mundo civilizado. Este era el significado que la gente intuía, pero que no conocía en términos conscientes—y que abandonará o traicionará mañana. Era tarea de sus maestros, los intelectuales, el decírselo. Pero no es lo que se les está diciendo.
Un gran acontecimiento es como una explosión que hace saltar las farsas y saca lo oculto a la superficie, ya sean diamantes o lodo. El vuelo del Apolo 11 fue «un momento de la verdad»: reveló un abismo entre las ciencias físicas y las humanidades que hay que medir en términos de distancias interplanetarias. Si los logros de las ciencias físicas hay que mirarlos con un telescopio, el estado de las humanidades requiere un microscopio: no hay precedente histórico para la pequeñez de talla y la mezquindad de espíritu exhibidas por los intelectuales de hoy.
En el New York Times del 21 de julio de 1969, aparecieron dos páginas enteras dedicadas a una variedad de reacciones al alunizaje, de todo tipo de personas prominentes y semi-prominentes que representan una sección transversal de nuestra cultura.
Era asombroso ver la cantidad de formas que la gente podía encontrar para pronunciar variantes de las mismas banalidades. Bajo un abrumador aire de ranciedad, de mezquindad, de mohosa vileza, la colección reveló la esencia desnuda (y las consecuencias espirituales) de las premisas básicas que rigen la cultura actual: el irracionalismo—el altruismo—el colectivismo.
El grado de odio a la razón era algo sorprendente. (Y, psicológicamente, delataba el espectáculo: uno no odia lo que honestamente considera ineficaz). Sin embargo, se expresó indirectamente, en forma de denuncias de la tecnología. (Y puesto que la tecnología es el medio de llevar los beneficios de la ciencia a la vida del hombre, juzgue usted mismo el motivo y la sinceridad de las protestas de preocupación por el sufrimiento humano).
«Pero la principal razón para evaluar negativamente el significado del alunizaje, incluso mientras se cantan los himnos de triunfo, es que este tremendo logro técnico representa un sentido defectuoso de los valores humanos, y del sentido de las prioridades de nuestra cultura técnica». «Estamos traicionando nuestra debilidad moral en nuestros mismos triunfos en tecnología y economía». «¿Cómo puede esta nación hincharse y tambalearse de orgullo tecnológico cuando es tan débil, tan perversa, tan cegada y mal orientada en sus prioridades? Mientras podemos enviar hombres a la luna o misiles mortíferos a Moscú o hacia Mao, no podemos llevar alimentos a través de la ciudad a la gente hambrienta en los guetos repletos.» «¿Las cosas son más importantes que las personas? Sencillamente, no creo que no se pueda proyectar ningún programa comparable al del alunizaje en torno a la pobreza, la guerra, la delincuencia, etc.« »Si mostramos la misma determinación y voluntad de comprometer nuestros recursos, podemos dominar los problemas de nuestras ciudades igual que hemos dominado el reto del espacio». «En este sentido, los triunfos contemporáneos de la mente del hombre—su capacidad para traducir sus sueños de grandeza en logros asombrosos—no deben equipararse con el progreso, tal como se define en términos de la preocupación primordial del hombre por el bienestar de las masas de seres humanos... el poder de la inteligencia humana que se movilizó para lograr esta hazaña también puede movilizarse para dirigirse a los máximos actos de compasión humana.» «Pero, un acontecimiento aún más maravilloso sería que el hombre pudiera renunciar a todas las manchas y contaminaciones de la mente indómita...»
Hubo una persona totalmente coherente en esa colección, Pablo Picasso, cuya declaración, en su totalidad, fue: «No significa nada para mí. No tengo ninguna opinión al respecto, y no me importa». Su obra lo viene demostrando desde hace años.
La mejor declaración fue, sorprendentemente, la del dramaturgo Eugene Ionesco, que fue perspicaz sobre la naturaleza de sus compañeros intelectuales. Dijo, en parte:
Es un acontecimiento extraordinario de una importancia incalculable. La señal de que es tan importante es que a la mayoría de la gente no le interesa. Siguen discutiendo sobre disturbios y huelgas y asuntos sentimentales. Las perspectivas que se abren son enormes, y la ausencia de interés demuestra una asombrosa falta de buena voluntad. Tengo la impresión de que los escritores y los intelectuales—hombres de la izquierda—le están dando la espalda al acontecimiento.
Esta es una declaración honesta—y lo único patético (o terrible) al respecto es el hecho de que el orador no haya observado que los «hombres de izquierda» no son «la mayoría de la gente».
Ahora considere el significado exacto y específico del Mal revelado en esa colección: lo que se está ignorando es el significado moral del Apolo 11; es la estatura moral de los astronautas—y de todos los hombres detrás de ellos, y de todo logro—lo que se está negando. Piense en lo que se necesitó para lograr esa misión: piense en el esfuerzo desinteresado; en la disciplina despiadada; en el valor; en la responsabilidad de confiar en el propio juicio; en los días, las noches y los años de dedicación inquebrantable a un objetivo; en la tensión del mantenimiento ininterrumpido de un enfoque mental pleno y claro; y en la honestidad (honestidad significa: lealtad a la verdad, y verdad significa: el reconocimiento de la realidad). Los altruistas no consideran todo esto como virtudes y lo tratan como algo sin importancia moral.
Ahora tal vez entienda la infame inversión que representa la moral del altruismo.
Algunos me acusaron de exagerar cuando dije que el altruismo no significa mera bondad o generosidad, sino el sacrificio de lo mejor de los hombres a lo peor, el sacrificio de las virtudes a los defectos, de la capacidad a la incompetencia, del progreso al estancamiento—y la subordinación de toda la vida y de todos los valores a las alegaciones de sufrimiento de cualquiera.
Lo ha visto promulgado en la realidad.
¿Qué otro significado tiene la descarada presunción de quienes protestan contra la misión del Apolo 11, exigiendo que el dinero (que no es suyo) se gaste, en cambio, en el alivio de la pobreza?
No es una protesta anticuada contra los míticos magnates que «explotan» a sus trabajadores, no es una protesta contra los ricos, no es una protesta contra el lujo ocioso, no es una petición de alguna caridad marginal, de dinero que «nadie echaría de menos». Es una protesta contra la ciencia y el progreso, es la exigencia impertinente de que la mente del hombre deje de funcionar, de que se nieguen a la capacidad del hombre los medios para avanzar, de que se detengan los logros—porque los pobres tienen una primera hipoteca sobre la vida de sus superiores.
Según su propia valoración, al exigir que el público les apoye, estos manifestantes declaran que no han producido lo suficiente para mantenerse a sí mismos—y sin embargo presentan una exigencia a los hombres cuya capacidad produjo un resultado tan enorme como el Apolo 11, declarando que se hizo a sus expensas, que el dinero que lo respaldó les fue arrebatado a ellos. Dirigidos por sus equivalentes y portavoces espirituales, afirman un derecho privado a los fondos públicos, mientras que niegan al público (es decir, al resto de nosotros) el derecho a cualquier propósito superior y mejor.
Podría recordarles que sin la tecnología que condenan, no habría medios para mantenerlos. Podría recordarles los siglos pretecnológicos en los que los hombres subsistían en tal pobreza que eran incapaces de alimentarse a sí mismos, y mucho menos de prestar ayuda a los demás. Podría decir que cualquiera que utilizara una centésima parte del esfuerzo mental empleado por el más modesto de los técnicos responsables del Apolo 11 no se vería abocado a la pobreza permanente, no en una sociedad libre o incluso en una semilibre. Podría decirlo, pero no lo haré. No es su práctica lo que cuestiono, sino su premisa moral. La pobreza no es una hipoteca sobre el trabajo de los demás—la desgracia no es una hipoteca sobre los logros—el fracaso no es una hipoteca sobre el éxito—el sufrimiento no es un cheque de indemnización y su alivio no es el objetivo de la existencia—el hombre no es un animal de sacrificio en el altar de nadie o para la causa de nadie—la vida no es un gran hospital.
Los que sugieren que sustituyamos el programa espacial por una guerra contra la pobreza deberían preguntarse si las premisas y los valores que forman el carácter de un astronauta se verían satisfechos con una vida de llevar bacinillas y enseñar el alfabeto a los retrasados mentales. La respuesta se aplica también a los valores y premisas de los admiradores de los astronautas. Los tugurios no son un sustituto de las estrellas.
La pregunta que escuchamos constantemente hoy en día es: ¿por qué los hombres son capaces de llegar a la luna, pero no pueden resolver sus problemas socio-políticos? Esta pregunta implica el abismo entre las ciencias físicas y las humanidades. El vuelo del Apolo 11 ha hecho evidente la respuesta: porque, en lo que respecta a sus problemas sociales, los hombres rechazan y eluden el medio que hizo posible el alunizaje, el único medio para resolver cualquier problema—la razón.
En el campo de la tecnología, los hombres no pueden permitirse el tipo de procesos mentales que han demostrado algunas de las reacciones al Apolo 11. En tecnología, no hay irracionalidades groseras como la conclusión de que, puesto que la humanidad estaba unida por su entusiasmo por el vuelo, puede estarlo por cualquier cosa (como si la capacidad de unirse fuera algo primordial, independientemente del propósito o la causa). No hay, en tecnología, evasiones de tal magnitud como el actual coro de eslóganes en el sentido de que la misión del Apolo 11 debería conducir de alguna manera a los hombres a la paz, la buena voluntad y la comprensión de que la humanidad es una gran familia. ¿Qué familia? Con un tercio de la humanidad esclavizada bajo el dominio incalificable de la fuerza bruta, ¿debemos aceptar a los dominadores como miembros de la familia, llegar a un acuerdo con ellos y sancionar el terrible destino de las víctimas? Si es así, ¿por qué hay que expulsar a las víctimas de la gran familia humana? Los portavoces no tienen respuesta. Pero su respuesta implícita es: Podríamos hacer que funcionara de alguna manera, ¡si quisiéramos!
En tecnología, los hombres saben que todos los deseos y oraciones del mundo no cambiarán la naturaleza de un grano de arena.
A los constructores de la nave espacial no se les habría ocurrido seleccionar sus materiales sin el estudio más minucioso y exhaustivo de sus características y propiedades. Sin embargo, en el ámbito de las humanidades, todo tipo de planes o proyectos se proponen y se llevan a cabo sin pensar ni estudiar la naturaleza del hombre. Ningún instrumento se instaló a bordo de la nave espacial sin un conocimiento exhaustivo de las condiciones que requerían sus funciones. En las humanidades se imponen al hombre todo tipo de exigencias imposibles y contradictorias sin preocuparse de las condiciones de existencia que requiere. Nadie arrancó los circuitos del sistema eléctrico de la nave espacial y declaró: «¡Hará el trabajo, si quiere!». Esta es la política habitual con respecto al hombre. Nadie eligió un tipo de combustible para el Apolo 11 porque «le dio la gana», ni ignoró los resultados de una prueba porque «no le dio la gana», ni programó una computadora con un amasijo de tonterías aleatorias e irrelevantes que «no sabía por qué». Estos son los procedimientos y criterios estándar aceptados en las humanidades. Nadie tomó una decisión que afectara a la nave por corazonada, por capricho o por una «intuición» repentina e inexplicable. En las humanidades, estos métodos se consideran superiores a la razón. Nadie propuso un nuevo diseño para la nave espacial, elaborado en todos sus detalles, excepto que no tenía ninguna disposición para los cohetes o para cualquier medio de propulsión. La práctica habitual en las humanidades es idear y diseñar sistemas sociales que controlen todos los aspectos de la vida del hombre, salvo que no se prevea el hecho de que el hombre posee una mente y que su mente es su medio de supervivencia. Nadie sugirió que el vuelo del Apolo 11 se planificara según las reglas de la astrología, y que su curso se trazara según las reglas de la numerología. En las humanidades, la naturaleza del hombre se interpreta según Freud, y su curso social es prescrito por Marx.
Pero—protestan los profesionales de las humanidades—no podemos tratar al hombre como un objeto inanimado. La verdad es que tratan al hombre como algo menos que un objeto inanimado, con menos preocupación y menos respeto por su naturaleza. Si dieran a la naturaleza del hombre una pequeña fracción del estudio meticuloso y racional que los científicos dan ahora al polvo lunar, viviríamos en un mundo mejor. No, los procedimientos específicos para estudiar al hombre no son los mismos que para estudiar los objetos inanimados—pero los principios epistemológicos sí lo son.
Nada en la tierra o más allá de ella está cerrado al poder de la razón del hombre. Sí, la razón puede resolver los problemas humanos—pero nada en la tierra o más allá de ella puede hacerlo.
Esta es la lección fundamental que hay que aprender del triunfo del Apolo 11. Esperemos que algunos hombres la aprendan. Pero no la aprenderán la mayoría de los intelectuales de hoy, ya que el núcleo y el motor de todas sus increíbles construcciones es el intento de establecer la tiranía humana como escape de lo que ellos llaman «la tiranía» de la razón y la realidad.
Si se aprende la lección a tiempo, el vuelo del Apolo 11 será el primer logro de una gran nueva era; si no, será un glorioso último—no para siempre, pero sí durante mucho, mucho tiempo.
Quiero mencionar un pequeño incidente, un indicio de por qué los logros perecen bajo un régimen altruista-colectivista. Uno de los aspectos más feos del altruismo es que penaliza el bien por ser el bien, y el éxito por ser el éxito. Eso también lo hemos visto en la realidad.
Es obvio que una de las razones que motivaron a los administradores de la NASA a lograr un aterrizaje lunar fue el deseo de demostrar el valor del programa espacial y recibir créditos financieros para continuar el trabajo del programa. Esto era totalmente racional y adecuado para los gestores de un proyecto gubernamental: no hay forma honesta de obtener fondos públicos si no es impresionando al público con los resultados reales de un proyecto. Pero ese motivo implica un tipo de inocencia anticuada; proviene de un contexto implícito de libre empresa, de la premisa de que las recompensas se ganan con los logros, y que los logros deben ser recompensados. Al parecer, no habían captado la noción moderna, la premisa básica del Estado del bienestar: que las recompensas están divorciadas de los logros, que se obtiene dinero del gobierno sin dar nada a cambio, y que cuanto más se obtiene, más se debe exigir.
La respuesta del Congreso al Apolo 11 incluyó algunas voces prominentes que declararon que los créditos de la NASA debían recortarse porque la misión lunar había tenido éxito.(!) El propósito de los años de trabajo científico ha sido completado, dijeron, y las «prioridades nacionales» exigen que ahora vertamos más dinero por las alcantarillas de la guerra contra la pobreza.
Si quieren conocer el proceso que amarga, corrompe y destruye a los gestores de los proyectos gubernamentales, lo están viendo en acción. Espero que los administradores de la NASA sean capaces de resistirlo.
En cuanto a las «prioridades nacionales», quiero decir lo siguiente: no tenemos que tener una economía mixta, todavía tenemos una oportunidad de cambiar nuestro rumbo y así sobrevivir. Pero si continuamos por el camino de la economía mixta, entonces que viertan todos los millones y miles de millones que puedan en el programa espacial. Si Estados Unidos va a suicidarse, que no sea por el bien y el apoyo a los peores elementos humanos, los parásitos por principio, en casa y en el extranjero. Que su único epitafio no sea haber muerto pagando a sus enemigos por su propia destrucción. Que una parte de su sangre vital se destine a apoyar los logros y el progreso de la ciencia. La bandera estadounidense en la Luna—o en Marte, o en Júpiter—será, al menos, un digno monumento a lo que una vez fue un gran país.
Traducción del ensayo publicado por el Ayn Rand Institute en ARI Campus
Apoya mi trabajo
Muestra tu apoyo compartiendo Pablo’s Translations y gana recompensas por tus referencias.
Amplía tu suscripción
Al convertirte en suscriptor de pago, haces posible que pueda dedicar más tiempo a traducir en esta plataforma. Si quieres apoyar mi trabajo de forma más contundente, puedes hacerte Patrocinador. Los Patrocinadores también tienen derecho a escuchar mis traducciones leídas en voz alta por mí.
Contribuye
Si no estás listo para comprometerte con una suscripción de pago, pero sientes unas ganas incontrolables de mostrar que valoras mi trabajo, invítame un café:
y si te encantaría poder invitarme un café, pero estás en Bolivia,
visita mi página de «combustible».